
Mis cinco estigmas [milagros] parasitoides
Estigmata: persona en la que se reproducen las llagas de Cristo. Estas heridas aparecen y sangran durante un tiempo, produciendo dolor en el estigmatizado, y después, sin previo aviso, se curan y desaparecen. Algunos teólogos que han estudiado el fenómeno de los estigmas argumentan que para que estos puedan contarse como reales se deben consolidar las cinco marcas más emblemáticas de la crucifixión:
- Heridas en la cabeza, semejantes a las provocadas por la corona de espinas.
- Heridas en manos o muñecas, semejantes a las causadas por los clavos.
- Heridas en los pies, semejantes a las causadas por los clavos.
- Herida en un costado, semejante a la causada por una lanza, usualmente en lateral izquierdo.
- Heridas en la espalda, semejantes a las de látigo en la flagelación.
No soy religioso. Al contrario. En todo caso, me suscribo a las filas del ateísmo radical promulgado por Richard Dawkins. Sin embargo, debo confesar que en relación con los parásitos me han acontecido una serie de Revelaciones a lo largo de mi vida. Revelaciones que, a la manera de los estigmas de Cristo, se han quedado labradas sobre mis tejidos y que guardan para mí un carácter prodigioso, al menos por los vuelcos de paradigmas que propulsaron en mi entendimiento. Cada uno de éstos fue transcendental a su manera y determinante para la concepción de «naturaleza» que albergué en mí durante los diferentes marcos temporales que separaron un estigma del siguiente. De ahí su carácter milagroso y de revelación: no sucede con frecuencia que todas nuestras certidumbres sean puestas de cabeza y nos obliguen a replantearnos por completo el esquema.
A lo que quiero llegar es que, si bien la Iglesia católica se ha inclinado por beatificar y canonizar a algunos de sus estigmatizados más notables, en el credo del reino natural son los perpetradores y no los receptores de los estigmas los que deben ser elevados al grado de organismos sacros. Los parásitos, ubicuos e inexorables, son los verdaderos entes supremos. A fin de cuentas, en el mundo viviente, son ellos los que llevan las riendas del juego.
Primer estigma: Corona de espinas

La primera revelación tuvo lugar cuando yo era apenas un niño; de cierta manera fungió como mi iniciación en estos terrenos, abriendo el portal al nada inocente territorio de los tripulantes de las entrañas. No sé exactamente cuándo escuché la historia por primera vez, lo que sí tengo claro es que se impregnó en mi mente con una fuerza inusitada donde ahí permanecería por muchos años, lacerando mis pesadillas de infancia cual Corona de espinas. La escena corresponde a uno de los primeros casos que le tocó atender a mi madre en el hospital Gea González de la Ciudad de México cuando cursaba el internado. La historia en cuestión sucedió durante su servicio en el área de cirugía.
El paciente era un campesino que llegó a la recepción de emergencias inconsciente y al borde de la explosión torácica. Realizar el diagnóstico no fue difícil, se trataba de uno de los cuadros más extremos originados por un parásito, o bueno, siendo más explícitos, por muchos: una infestación descomunal de Ascaris lumbricoides. Lombrices intestinales relativamente frecuentes entre los sectores más vulnerables del país, es decir, en entornos rurales o con infraestructura insuficiente —que en aquellos tiempos, y todavía ahora, figuran como la mayor parte de esta nación— y cuya propagación tiene mucho que ver con el fecalismo al aire libre y con el manejo inadecuado de desagües y sistemas de riego —tres factores que aún en el México del siglo xxi son verdaderamente alarmantes y que llevan a que buena parte de la población incurra, si bien de manera involuntaria y ciertamente inconsciente, en coprofagia cotidiana.
Probablemente, aquel campesino llevaba mucho tiempo aplazando su visita al médico porque, para cuando recibió la atención correspondiente, presentaba anemia severa y sus extremidades estaban tan delgadas que parecían estar en los puros huesos. Eso sí, su abdomen estaba abultado y deforme a consecuencia de un bloqueo casi total de las tripas debido a la infestación parasitoide. Se decidió intervenir a la brevedad, a través de vía quirúrgica, para remover el bloqueo. Cambio de camillas, ingreso en el quirófano y administración de anestesia mediante, los cirujanos procedieron a abrir el cuerpo del hombre y, cuando lo hicieron, se encontraron estupefactos ante un mar revuelto de lombrices. Eran tantas que costaba trabajo creer que el afectado siguiera con vida. Mi madre, junto con el resto del equipo, retiraron manualmente y con paciencia extenuante una a una, hasta que al final el bolo de parásitos pesaba casi diez kilos.
Por unos momentos reinó la dicha del plausible triunfo médico sobre el invasor invertebrado. Pero conforme transcurrieron las horas en el postoperatorio el panorama se tornó más sombrío, no sólo porque el paciente entró en choque y ya no fue posible reanimarlo, sino porque al salir de la letargia de la anestesia las numerosas lombrices que todavía merodeaban en sus entrañas comenzaron a migrar de manera errática emergiendo por las distintas cavidades corporales del cadáver: ano, boca, nariz. Plasmando así una secuencia con tintes dignos de película gore japonesa y una de las razones por las que mi madre ahora se dedica a la investigación en diabetes y no a la práctica médica. «Recuerdo que incluso una le salió por el oído», sentencia su voz en mis propios recuerdos de la narración.
Segundo estigma: Clavos en las manos

Durante los siguientes años mi impresión de los parásitos se mantuvo más o menos acorde a la gestada por la primera Revelación —es decir, que eran criaturas temibles y enemigos acérrimos—, acumulando paulatinamente más evidencias para reafirmar esta impresión que se vincula con el imaginario popular que suelen compartir la mayoría de las personas no iniciadas en la materia en torno a los parásitos. La mayor parte de este imaginario se refiere al gremio de los tripulantes de las entrañas que afectan al ciudadano promedio: amibas, tenias, oxiuros y el resto del linaje que acecha en los puestos de comida callejeros de cualquier urbe de los trópicos tercermundistas. Además, claro, de aquellas pequeñas bestias invertebradas conocidas como ectoparásitos que se alimentan de sangre y con las que todo infante que goce de un poco de vida al aire libre se topa tarde o temprano. Me refiero a las garrapatas, pinolillos, piojos, ácaros, pulgas y demás pequeños hematófagos que trasgreden las vestimentas y que tornan un tanto incómodas las visitas al campo.
Recuerdo un episodio en particular en el que, tras dos días de campamento en el bosque con mis primos, regresé a casa literalmente infestado por garrapatas. Eran redondas y duras como tachuelas y se habían congregado sobre todo en torno a mis axilas y muñecas. Si bien la escena de los numerosos clavos artrópodos enterrados en mis articulaciones ya figuraba como un cuadro inquietante y doloroso, más lo fue cuando pretendí arrancar a una de las más gordas y lustrosas sólo para que ésta se partiera en dos: dejándome con el cuerpo entre los dedos y con sus ocho patas aún enquistadas en mi carne sanguinolenta —para quien no lo sepa, las garrapatas son arácnidos y como tales cuentan con ocho extremidades puntiagudas—. Como de costumbre, se necesitó de la paciencia y pericia de mi sabia madre para remover al resto. Lo hizo utilizando unas pinzas y un cigarro encendido. La técnica era sencilla pero no por ello menos sorprendente, consistía en acercar el calor de la brasa a la superficie queratinosa de alguno de los invasores hasta que éste zafara sus patas y probóscide de mis tejidos y así retirarlo sin que se trozara en mi interior. Una vez liberadas de mi cuerpo, recuerdo, las garrapatas corrían sobre la mesa de manera desesperada y que al aplastarlas empleando un libro quedaban estampadas como balas de gotcha rellenas de sangre.
Fuera de eso, la verdad es que no sabía mucho más al respecto de los parásitos. De hecho, tuvo que pasar más de una década para que ocurriera un cambio significativo en mi entendimiento, mismo que fue catalizado, como supongo ya es posible vaticinar, gracias a mi segunda Revelación, que no tuvo lugar sino hasta que alcancé el tercer año de la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la unam. Y que, como otros tantos descubrimientos zoológicos que me acontecieron por aquel entonces, quedaron plasmados en mis cuadernos de apuntes de la licenciatura. Las notas que se pueden encontrar en estos cuadernos previo a que aconteciera mi segunda revelación parasitoide incluyen inscripciones del tipo:
No importa cuánto insistan en ello los cristianos devotos, no todas las criaturas del señor son agradables. Existen algunas cuantas que francamente son repulsivas. Organismos perturbadores que ponen en duda la estabilidad mental del creador y que evidencian que, si es que en verdad existe un plan maestro, definitivamente proviene de una mente sumamente retorcida. Me refiero al oscuro reino de los gusanos parásitos. Lombrices Lyncheanas como las que aparecen en Dunas, sólo que, en lugar de enterrarse en la arena como sucede en la película, lo hacen en tu intestino. Seres planos, blancos y babosos que penetran el cuerpo como larvas o huevos, se desarrollan en tu interior y, anclándose con sus poderosos ganchos bucales al tejido, lo transforman en su plácido hogar.
Pensemos en el factor singular que ha terminado con más vidas humanas a lo largo de la historia. Elemento que, se estima, ha terminado con aproximadamente la mitad de todos los seres humanos que hayan caminado sobre la faz de este planeta desde el origen de nuestra especie hace aproximadamente 300 mil años —es decir unos 55 mil millones de personas, tomando en cuenta que, de acuerdo con ciertos modelos matemáticos, la población total histórica de Homo sapiens ronda los 110 mil millones—. Un factor que, en efecto, ha resultado más letal que todas la guerras, conquistas y colonias sumadas entre sí, y que, aún hoy en día, sigue cobrando víctimas en el orden del medio millón de habitantes anualmente a nivel global. Me refiero a la malaria, la cruenta infección de la sangre producida por un parásito unicelular, un protozoario del genero Plasmodium que se trasmite a través de los moscos.
Al menos esos eran mis pensamientos en aquella época —los cuales de manera paralela evidencian que, a pesar de siempre haber sido ateo, por alguna razón tiendo a recurrir a los referentes católicos para elaborar figuras literarias—. Hasta que, a juzgar por mis apuntes, de pronto algo comenzó a cambiar en mi materia gris:
En los libros aprendes sobre los complejos ciclos de vida de los parásitos, algunos requieren invadir a distintos ejemplares pertenecientes a diferentes grupos de fauna para poder perpetuar la especie. Lees sobre aquellos capaces de secuestrar la mente y cambiar la conducta de sus hospederos. Así como del poderoso hechizo que esgrimen los parásitos sobre las poblaciones del resto de seres vivos. Y no puedes evitar comenzar a respetar un poco más a estos invasores. Son seres con adaptaciones e historias evolutivas sinceramente dignas de admiración. Debo confesar que hasta comienzas a apreciarlos bastante. Claro, siempre y cuando la desgracia de tener uno dentro, sea ajena.
Fue de esta manera como, dos veces por semana a lo largo de un semestre en la clase de parasitología impartida por el eminente doctor Guillermo Salgado en la Facultad de Ciencias de la unam, aconteció mi segunda revelación parasitoide. Ésta no se manifestó como un suceso específico —no todas las revelaciones cognitivas son puntuales—, sino como una serie de nociones que se fueron superponiendo unas sobre otras y que básicamente me llevaron a tener que ampliar el encuadre, que se limitaba a retratar unas cuantas especies que afectan al Homo sapiens, a un panorama mucho más extenso. Así puede apreciarse en el siguiente apunte:
Claro que todo está interconectado. Por ejemplo, en el caso del gusano gordiano de los grillos suicidas y los ecosistemas riparios. Este gusano se desarrolla dentro de los grillos, pero sólo puede reproducirse dentro del agua dulce, así que cuando llega la época de reproducción y el gusano percibe que su hospedero se encuentra adyacente a un cuerpo de agua, secuestra su mente y lo obliga a saltar dentro del agua induciéndolo a suicidarse. Una vez dentro del líquido el gusano abandona el cuerpo del grillo y busca a su pareja. Lo bonito del asunto es que en algunos ecosistemas riparios de Japón se ha encontrado que durante los meses de reproducción del parásito hasta el 70% de la dieta de los peces de río proviene justamente de los grillos ahogados.
El caso es que durante este proceso revelador me hice consciente de que los parásitos no sólo no son nuestros enemigos consumados, sino que desempeñan un papel fundamental sobre la ecología en sentido amplio y, por consiguiente, sobre la evolución. Son un factor determinante en la dinámica poblacional de todos los demás organismos —plantas, hongos, bacterias y animales incluidos—, por lo tanto, esgrimen una presión selectiva sobre las especies y tienen una influencia directa sobre la biodiversidad. Digamos que, en menesteres del control natal de la floresta global, son ellos los que llevan las riendas del juego. Sin ir más lejos, no son pocos los ecosistemas en los que la abundancia total de parásitos, tanto en número como en términos de biomasa, supera a la del resto de los individuos. Dicho de forma simple: los parásitos son los agentes bióticos que, más que ningún otro depredador o pulsión reproductiva pertinente, esculpen el panorama viviente de los ecosistemas. O si se prefiere, para volver a remitirnos a un apunte más de mis cuadernos:
Quizá lo hagan de manera inconsciente, pero los parásitos son los verdaderos amos del mundo; el resto sólo somos contenedores. El connotado divulgador de la ciencia Carl Zimmer lo pone de la siguiente manera en su libro Parasit Rex: los parásitos conforman la mayor parte de las especies de la Tierra. De acuerdo con una estimación, los parásitos superan a los especímenes de vida libre en una proporción de cuatro a uno. Dicho de otra forma, el estudio de la vida corresponde, en su mayor parte, a la parasitología.
Sobra decir que, en variadas ocasiones durante aquel tiempo, y también en muchas ocasiones posteriores, visité la colección nacional de helmintos —de la cual mi profesor fungía como director por aquel entonces— para contemplar sus múltiples especímenes. Monstruos invertebrados tan perturbadores como hermosos flotando en formol. No sé bien por qué, pero siempre he sentido una atracción marcada por las estanterías repletas de fieras en conserva. En especial por las que se aglomeran entre los anaqueles de museos antiguos de ciencias naturales y gabinetes de curiosidades. Es un sentimiento equiparable al que experimento cada vez que asisto a algún museo de historia de la medicina con sus fetos, disecciones de extremidades, tumores, momias, órganos humanos y vestigios de posibilidades anatómicas insólitas.
Tercer estigma: Clavos en los pies

Mi siguiente estigma parasitoide se manifestó principalmente sobre mis tobillos y pantorrillas a lo largo de varias semanas, y vaya que dichas heridas sangraron profusamente; de hecho, aún conservo algunas de las cicatrices que dejaron tras de sí sobre mi piel. El acontecimiento sucedió del otro lado del mundo, en lo profundo de las selvas del sureste asiático que tuve la fortuna de visitar y recorrer durante un par de meses junto a mi esposa. Al igual que en el caso de las garrapatas, tales estigmas provinieron de parásitos hematófagos, pero en esta ocasión se debieron a unos entes de naturaleza y aspecto un tanto más esquivo. Me refiero, por supuesto, a las sanguijuelas o hirudíneos, lombrices del grupo de los anélidos que acechan entre el follaje de las junglas lluviosas y cuyo apetito, como yo mismo comprobaría a los pocos días de mi llegada, es francamente voraz.
Los consejos para prevenir el ataque abundan: desde llevar en todo momento los pantalones metidos en los calcetines, hasta untarse la piel con tabaco o rociar las vestimentas con repelentes especializados. La realidad sin embargo es que, tal y como sucede en el caso de los mosquitos, ningún método es infalible, ni siquiera empleado todos al unísono —como hicimos nosotros— pues el ansia por el plasma sanguíneo de estos organismos no conoce barreras. Si te detienes por un momento y contemplas el entorno con atención las puedes descubrir antes que ellas a ti. Las puedes ver postradas sobre una hoja, olfateando el aire en busca de una presa o desplazándose en movimientos parabólicos —como si fuesen un resorte— sobre el sustrato, en la medida que van acortando la distancia hacia tu pierna. Algunas son color marrón y no pasan de unos cuantos centímetros de largo, otras son verdosas, amarillentas u ocres y rebasan los diez centímetros. Todas poseen un cuerpo lustroso y anillado.
Las sanguijuelas hematófagas dan con su merienda gracias a su aguda habilidad para detectar las exhalaciones de dióxido de carbono provenientes de presas potenciales. Además, una vez que ubican a su presa son sumamente eficaces para pasar desapercibidas, pueden constreñir su cuerpo resbaladizo lo suficiente como para penetrar por cualquier orificio presente en la indumentaria, y después chupar la sangre sin que se percaten de su presencia, ya que al morder inyectan saliva cargada con sustancias anestésicas y anticoagulantes. El problema es que, si uno las descubre en el acto, no queda más remedio que aguardar a que se sacien. El naturalista versado estará al tanto de que es mejor esperar pacientemente a que los intrusos terminen de alimentarse, lo que puede llevar poco más de una hora, o se corre el riesgo de contraer enfermedades incurables.
Sucede que las sanguijuelas están equipadas con varias hileras de dientes y una ventosa bucal sumamente potente que, una vez anclada sobre la piel, las hace prácticamente imposibles de arrancar. Se aferran a la dermis ajena con tal ímpetu que, intentar retirarlas por la fuerza, invariablemente conllevará a que se desagarre el tejido de la víctima. Momento en el que puede suceder una de tres opciones nefastas:
- El gusano vomita dentro de la herida, vertiendo, junto con la sangre a media digestión, patógenos que pueden figurar como vectores de enfermedades horrendas.
- Debido al forcejeo, el cuerpo del gusano se troza en dos. La fracción correspondiente a sus estructuras bucales se queda dentro de la herida incrementando la amenaza de infecciones tremendas.
- El anticoagulante presente en la saliva del animal ocasiona que la herida no sane hasta varios días después. Lo que en climas húmedos y calientes representa una situación nada romántica.
Así que, ni hablar: la mejor estrategia, si es que se pretende salir ileso del encuentro, es aguardar a que el parásito sacie su apetito. El antes pequeño ser terminará del tamaño de una berenjena. Hinchado por la sangre que ha deglutido se dejará caer al piso inmerso en un trance y sobre la piel del afectado sólo quedará una especie de chupetón como vestigio del banquete. Escena que, si bien no era del todo agradable atestiguar en carne propia, al menos para mí en aquellos tiempos —en los que ya había abierto los ojos a la gloria parasitoide— sí alcanzaba a tener algo de sacro. Y si eso no es comulgar con la naturaleza en toda la extensión del término, que alguien me explique qué sí lo es.
La revelación, en este caso, tuvo que ver con la práctica médica. Y es que, si bien es cierto que desde niño recuerdo haber visto algo al respecto en el emblemático programa de emergencias médicas 911, no fue hasta encontrarme en persona con ellas que terminé de comprender a cabalidad su valía para restablecer el flujo sanguíneo tras intervenciones quirúrgicas. Probablemente la especie más emblemática en este respecto sea Hirudo medicinalis, cuyo empleo terapéutico se remonta a hace más de tres mil años. En Grecia se utilizaban con regularidad para realizar sangrías —en las que la sangre del paciente era extraía por numerosas sanguijuelas—. Se afirmaba que, con tal acción, se podían curar males de toda índole, desde hipertensión hasta enfermedades mentales.
Posteriormente, la especie continuó figurando como una herramienta común en la práctica médica transcultural. Hasta el siglo xix no era extraño encontrar especímenes vivos en los anaqueles de las farmacias europeas. En la actualidad se recurre a estos parásitos, sobre todo en cirugía plástica y reconstructiva, para incrementar el flujo sanguíneo hacia los apéndices transplantados, evitar que se bloquee la circulación, fomentar que se conecten los vasos sanguíneos y contrarrestar la necrosis del tejido. Es cierto el clásico ejemplo del uso de las sanguijuelas, como tratamiento postoperatorio, cuando se pierden los dedos por un corte. Cuando rondaba los vientidós años, tuve la oportunidad de observar a las sanguijuelas medicinales en acción: mi amigo Félix se mutiló los dedos en un rave y tras llevarlo de sala de emergencias en sala de emergencias con los miembros mutilados dentro de un vaso de unicel con hielos, por fin conseguimos un hospital con capacidad suficiente como para volvérselos a «pegar» y, aunque esa es otra historia, unas semanas después de la operación confirmé el mito terapéutico de su uso.
Cuarto y quinto estigmas: Lanza sobre el costado y Laceraciones en la espalda
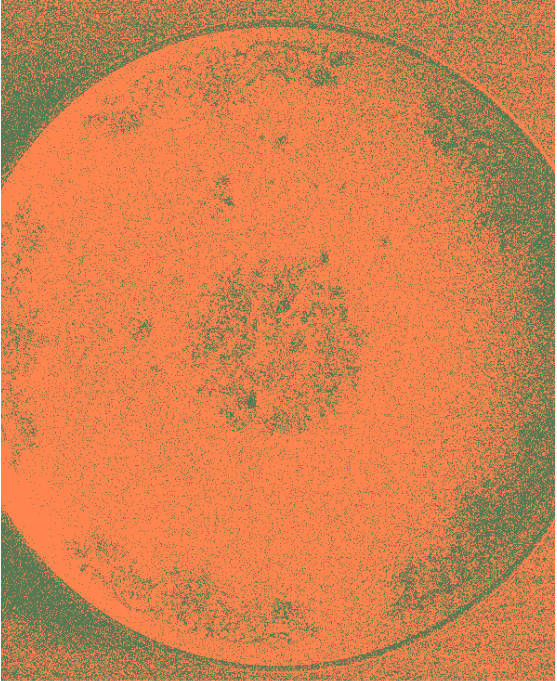
La frase que anoté en mi cuaderno: «Debo confesar que hasta comienzas a apreciarlos bastante pronto» abandonó su condición especulativa y pasó de ser tan sólo un apunte en mi libreta a convertirse en mi presente. Y la suerte quiso que esto ocurriera no mucho tiempo después de concluir la asignatura que me brindó mi segunda Revelación parasitoide. Cuando escribo «presente anatómico» me estoy refiriendo al lapso de un par de semanas en que albergué a un gusano invasor en mis propias entrañas, y no fue un gusano cualquiera, sino uno de los más distinguidos de su tipo. Nada como la enfermedad para ponerlo a uno a vivir en el momento.
El primer día de la temporada que pasé junto a mi inquilino corporal, o al menos el instante en que su presencia comenzó a llamar mi atención, sentí un picor punzante sobre el tórax. Levanté la camiseta para encontrarme con una roncha gorda y dura sobre mi flanco izquierdo, más o menos a la altura de la última costilla. Dado que no se trataba de una inflamación particularmente extraña supuse que se debería al piquete de algún insecto, quizá cortesía de una chinche o araña y, pese al hormigueo incómodo que me causaba, decidí intentar olvidarme del asunto. En aquel momento ignoraba completamente la verdadera naturaleza del huésped que se alojaba en mi interior y la ingrata sorpresa que me aguardaba hacia el final de la semana.
Al siguiente día, la roncha amaneció más grande y roja. En ese momento era aproximadamente del tamaño de una moneda de cinco pesos y también me picaba más que antes. Sin embargo, aún no parecía existir razón para realmente alarmarme, así que me repetí a mí mismo la hipótesis de que no se trataba más que de un piquete ¿podría ser que de zancudo o de azotador?, y concluí que lo que estaba sucediendo era que éste me había producido algún tipo de reacción alérgica, por lo cual ingerí mi antihistamínico de confianza y opté por voltear hacia otro lado.
Para el cuarto día de la invasión, la roncha ya no encajaba propiamente con tal sustantivo, más bien parecía una especie de galleta dura. El área que la circundaba estaba evidentemente hinchada e irritada y la urticaria ahora iba acompañada por algo de dolor. Pensé que quizá, después de todo, no se trataba de un simple piquete, pero, aunque no tenía muy buena pinta, en mi cabeza todavía se perfilaba la posibilidad que no fuera nada importante. Bajo el principio filosófico «mientras que no lo confronte no existe» pretendí que el mal, cualquiera que fuera su origen, se resolvería por sí mismo. Imité a los avestruces cuando entierran la cabeza en la arena para hacer desaparecer al depredador que las acecha. O dicho de manera más mundana: me hice güey. Tomé otro par de antihistamínicos y unas vitaminas, e imploré que la lesión se autolimitara.
Pero el quinto amanecer trajo consigo un cambio drástico. De la galleta dura e inflamada que se escondía bajo mi piel comenzó a surgir un surco rojizo. Era más o menos del ancho de un lápiz, se extendía por el costado de mi cuerpo hacia la espalda y me producía un escozor desquiciante. Resolví que había llegado el momento de tomar el asunto con seriedad y le mostré la lesión a mi madre. Su semblante de médico, usualmente inmutable, se ensombreció. Tocó con precaución el área inflamada: estaba ardiendo. La urgencia de consultar a un especialista se hizo imperante. Fue así como finalmente llegué al consultorio de la doctora Hoyo en Médica Sur.
La dermatóloga era de estatura pequeña, cuerpo macizo y llevaba el cabello negro corto. Sus rasgos asiáticos quedaban enmarcados por una cara redonda y afable. Me recibió con una ligera inclinación de cabeza y sin mucho más preámbulo —supongo que mi madre ya la había puesto sobre aviso— indicó que me quitara la camiseta. Observó el surco rojizo, que para ese momento ya atravesaba la mitad de mi espalda, y casi al instante se dibujó una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Entonces, para mi completo desconcierto, me preguntó si me gustaba el sushi. Contesté que sí, sin estar del todo seguro de donde provenía tal curiosidad. Quizá era su manera de entablar un poco de conversación trivial en lo que sopesaba mi caso.
—Le gusta también el ceviche, ¿correcto? ¿Qué tan seguido consume usted pescado crudo? —fueron sus siguientes preguntas.
Asentí con la cabeza y balbuce algo en el tono de «cada que el bolsillo me lo permite». La sonrisa de la doctora se extendió de lado a lado antes de sentenciar:
—Joven, lo que usted tiene ahí es un clásico cuadro de Gnatostomiasis, el gusano del sushi.
Dicen que el diagnóstico suele traer consigo una dosis de alivio inmediato, pues reduce las múltiples posibilidades del mal sólo a una y es bien sabido que a los humanos lo que más trabajo nos cuesta digerir es la incertidumbre y la ambigüedad. No fue el caso. Y es que recibir la noticia de que había un gusano paseándose por el interior de mi cuerpo desde hacía días, me dejó congelado. Al parecer, el surco que recorría mi piel se debía ni más ni menos al túnel cavado por el nematodo conforme migraba a través de mis tejidos. No por nada otro de los nombres que recibe este parásito es larva migrans profundus. De pronto la laceración cutánea que asemejaba un latigazo sobre mi espalda cobró una dimensión ominosa. La doctora Hoyo me informó después que el intruso debía medir entre tres y cinco centímetros, y que yo había corrido con suerte, porque el parásito había migrado de mi tracto digestivo hacia la pared corporal. Y es que no siempre sucede así, ya que, tras la ingestión, la larva puede ser transportada por el torrente sanguíneo hacia el pulmón, el ojo o el cerebro del hospedero, en cuyo caso las posibles repercusiones son mucho más graves.
Durante la hora que duró la consulta me enteré de que el llamado gusano del sushi o Gnathostoma sp., es sumamente común en Japón, con focos rojos presentándose también en México y en Perú; es decir, las tres naciones donde se consume pescado crudo de manera más frecuente —y por si se lo estaban preguntando: no, el limón no mata al invasor—. Se trata de un nematodo parasítico de organismos de agua dulce, cuyo ciclo de vida incluye varios estadios larvarios, dos hospederos intermediarios y uno definitivo. Para poder sobrevivir y llegar a la etapa adulta el parásito necesita infectar a tres animales distintos.
La secuencia comienza con la eclosión del huevo dentro del agua para liberar una primera fase larvaria de vida libre, único momento en el que la especie habita fuera de otro organismo. La larva diminuta nada hasta que es consumida por un pequeño crustáceo copépodo; dentro de este primer hospedero intermediario, el parásito se transforma en su segunda fase larvaria. Si el copépodo después es devorado por un pez o anfibio, segundo hospedero intermediario, el nematodo seguirá con su desarrollo, migrará dentro del tracto digestivo de su nuevo anfitrión y se enquistará en sus tejidos. Cuando el pez o anfibio infectado es consumido por el hospedero definitivo, en este caso mamíferos terrestres, como felinos, caninos o puercos, el quiste se transforma en la tercera fase larvaria, que a su vez migrará dentro del organismos en cuestión y dará paso a la forma adulta o gusano. Estos gusanos forman entonces un tumor en el esófago o estómago del hospedero definitivo, dentro del cual se reproducirán y generarán los huevos que cerrarán el ciclo.
Los humanos no figuramos dentro de este ciclo de vida, somos lo que se denomina hospederos accidentales o paraténicos. Lo que significa que nos podemos infectar cuando consumimos la carne cruda del pescado infectado, o bien, si consumimos los quistes embebidos dentro de los tejidos de alguno otro hospedero accidental, como las aves de corral. El caso es que los quistes del parásito se desarrollan dentro de nuestro tracto digestivo para dar paso al último estadio larvario, la larva después migra a través del torrente sanguíneo y el resto es historia conocida. El mayor índice de contagio a nivel mundial sucede por medio de distintos platillos tradicionales de la cocina japonesa que llevan pescados de agua dulce crudos entre sus ingredientes —sushi, sashimi, maki, sunomono y demás—, aunque en México y Perú los ceviches y cocteles también fungen como vectores importantes.
Por suerte para los amantes de la gastronomía nipona y de las mariscadas sinaloenses, la mayoría de los pescados ofrecidos en la carta son de origen marino o de aguas salobres y no representan mayor riesgo. El problema surge porque muchas veces te dan gato por liebre y el róbalo u otros cortes de sabor y apariencia poco destacada son sustituidos por cualquier especie de pescado blanco que se tenga a la mano —o también puede ocurrir que el cocinero no tenga nada que ver en el asunto y que la sustitución haya acontecido desde los primeros escalones de la línea de distribución—. Por supuesto, esto no debería suceder en los restaurantes más renombrados, pero en las barras de los supermercados es una práctica cotidiana. «Maldito sea ese rollo que me comí de la Mega», fue lo que pensé cuando la doctora me decía esto.
Estaba confirmado: mi cuerpo albergaba un gusano que utilizaba mis intersticios como su línea de Metro particular. Me preparé para lo peor, seguramente el tratamiento para librarme del invasor involucraría una guerra farmacológica que se extendería por varios meses de alcohol restringido y biota intestinal demacrada. No obstante, la buena doctora Hoyo me sacó de mi temor diciéndome que, ya que no figuramos como los hospederos definitivos del parásito, el gusano no puede reproducirse dentro de nosotros y nuestros tejidos tampoco le sirven de alimento adecuado, por lo que está condenado a tarde o temprano sucumbir. «Cerca la bala», pensé, pero la doctora prosiguió y me hizo ver que esto podría demorar varias semanas durante las cuales, mi inquilino, seguiría causando molestia severa. Mientras me explicaba esto, la doctora Hoyo hizo un gesto con las manos extendidas hacia atrás y luego meneándolas para pasarlas sobre toda la zona de su espalda de manera revoltosa.
Suspiré angustiado, me quedaba completamente claro a que se refería ella.
Miré mi espalda reflejada en el espejo del consultorio e imaginé como se vería al final de ese período, probablemente quedaría como la del protagonista de la película 12 años de esclavitud; sin embargo, una vez más, corrí con suerte, pues había un modo de evitarlo y el tratamiento involucraba un fármaco relativamente común: dos dosis en días consecutivos de Ivermectina 0.2 mg/kg. Eso sí, el medicamento no mataría al intruso de forma inmediata, de hecho, existía la posibilidad de que, debido a su acción, el nematodo migrara de forma errática hacia capas más superficiales de mis tejidos. Lo que al final implicó una semana más en compañía de mi gusano. Período durante el cual casi no pude conciliar el sueño, pues a mi inquilino corporal le daba por ser más activo durante la noche: se deslizaba abriendo mis tegumentos y con ello me producía ardor y una comezón que rebasaba con creces toda experiencia previa o posterior que yo haya tenido. Las laceraciones subsecuentes hacían parecer como si mi cuerpo hubiera sido flagelado con un fuete.
Cuando el gusano por fin desapareció me quedé con un sentimiento extraño. Mi huésped anatómico de las últimas dos semanas se había esfumado dejando tras de sí un vacío desconcertante. No quiero decir precisamente que lo echara en falta, la verdad es que me alegraba su partida, pero es que, paradójicamente, ya me había acostumbrado a su compañía y ahora la soledad de mis adentros parecía mayor que de costumbre. O quizá mi desasosiego se debía a no estar más anclado en el presente inmediato y volver a ese vendaval característico de la mente humana que se la pasa hilvanando sin tregua episodios reiterativos, recuerdos, pensamientos difusos, diligencias pendientes, mortificaciones y ensoñaciones sobre el futuro. Ya lo dije al principio de este relato: nada como la enfermedad para ponerlo a uno a vivir en el momento. Es curioso, pero lo que de otro modo sólo se consigue con años de practicar la meditación, ese «estar en el aquí y en el ahora», se atañe sin el menor esfuerzo con la convalecencia.
A partir de entonces la fotografía lacerada de mi espalda por el gusano del sushi figura como una de las diapositivas del emblemático repertorio con el que el doctor Guillermo Salgado roba la ingenuidad a los nuevos alumnos de la materia que instruye en la Facultad de Ciencias de la unam.
Es posible que, llegados a este punto, surja la paradoja sobre la naturaleza de mi cuarta Revelación, ya que, a merced de lo narrado, podría inferirse que se trató de un proceso inverso al acontecido durante la segunda; es decir, cuya vivencia se contrapuso al aprecio y valor que yo había comenzado a atesorar hacia los parásitos en general. Digo, una cosa es hablar desde la distancia reflexiva y otra muy distinta es ser el blanco del ataque. Pero sería una impresión equivocada, pues la verdad es que sucedió exactamente lo contrario. Y es que, al tiempo que el gusano migraba a través de mis tejidos y el resto de los temas de mi interés entraron en vida latente, comencé a tener cabeza únicamente para los invasores corporales, lo cual tampoco debería resultar sorpresivo, después de todo, en momentos de crisis es que uno realiza sus mayores indagaciones, en especial cuando las vicisitudes en cuestión conllevan una enfermedad o algún otro tipo de sufrimiento personal.
A lo que voy es que sólo existen dos tipos de personas que tienden a mantenerse más actualizadas en los campos que le conciernen a los médicos y especialistas, y son los pacientes y los hipocondriacos. La verdad es que yo nunca he sido de los segundos, pero en los contados casos que me ha tocado engrosar las filas de los primeros, mi apetito por aprender tanto como pueda sobre el mal que me aqueja se ve notablemente potencializado al grado de convertirse en obsesión.
El caso es que fue durante este período que aprendí sobre la inmunomodulación, los fantasmas evolutivos, los mecanismos bioquímicos involucrados en la invasión y demás rubros que fueron incrementando mi respeto, ya de por sí alto, por los parásitos. Y es que las asociaciones que establecemos con nuestros intrusos corporales —incluso con aquellos designados bajo el rubro de patógenos según los cánones clásicos— no siempre son tan sencillas de interpretar como pareciera. De hecho, es posible que en algunas instancias sea incluso benéfico relacionarse de vez en cuando con ellos.
Al menos eso es lo que parece revelar la historia reciente en los países desarrollados, lugares donde la higiene alcanza sus grados más notables y las lombrices intestinales no son más que un ingrato recuerdo del pasado. Naciones como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, por mencionar sólo algunos ejemplos, se abocaron durante décadas a la ardua faena de combatir a toda costa a los tripulantes de las entrañas. Tenias, oxiuros, tricocéfalos, áscaris, acantocéfalos y demás «enemigos» del cuerpo humano fueron acometidos con furia y puestos bajo el astringente fuego farmacéutico hasta que los parásitos intestinales fueron erradicados prácticamente por completo.
Durante un tiempo las cosas parecían marchar bien, todo mundo en paz, gozando de la pulcritud de sus entrañas, pero pronto el incremento exponencial de una serie de afecciones autoinmunológicas sumamente graves comenzó a sugerir que en estos menesteres es factible que, tal como reza el refrán popular, «el caldo salga más caro que las albóndigas».
Lo que quiero decir es que la alta prevalencia del mal de Crohn —cuadro que se destaca por una inflamación e irritación crónica del tubo digestivo, los síntomas más comunes incluyen cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e hinchazón— registrada en la actualidad entre los habitantes de sociedades primermundistas, así como la de colitis severa, gastritis ulcerante, apendicitis y demás padecimientos inflamatorios crónicos del tracto digestivo, así como asma, alergias agudas, esclerosis múltiple y otros trastornos autoinmunes, parece estar ligada a la falta de contacto ocasional con los vermes en cuestión.
Resulta que las huestes de nuestro ejército de defensa personal, es decir, las células que conforman el sistema inmunológico son tan infatigables y hostiles que, si no encuentran contrincantes dignos a los cuales dar batalla regularmente, apuntan su arsenal en sentido contrario y comienzan a atacarnos a nosotros mismos, generando las llamadas patologías autoinmunes, o crean falsos positivos y desatan todo su poder de asalto en contra de objetivos inocentes —el principio de las alergias—. Lo cual tampoco debería resultar sorpresivo, después de todo, si algo debimos de haber aprendido con siglos de guerras al respecto del abuso de la fuerza por parte de los cuerpos armados, es que el ocio es el peor de los vicios.
Nada como una buena dosis de aburrimiento para que las milicias tornen la muerte en deporte y comiencen a acosar a los pobres civiles. El punto es que, en materia inmunológica, buena parte del arsenal de células blancas se basa en la respuesta inflamatoria y, como podrán dar fe millones de pacientes de diversas afectaciones autoinmunes, la hinchazón es la madre de todas las dolencias.
Aunque solemos pasarlo por alto, nosotros también somos parte de una saga milenaria y no resulta tan sencillo interrumpir de tajo esos procesos interdependientes con otras especies de los que, en buena medida, somos producto. Y en lo que refiere a los parásitos esto opera a dos niveles distintos. Por un lado, está el aspecto sobre lo que sucede con nuestro sistema inmunológico cuando pretendemos establecer una cotidianidad libre de «enemigos». Y por otro, está el factor nada despreciable de lo acontecido en el interior de nuestras tripas a lo largo de millones de años de ser invadidos. Me refiero a la interacción entre el huésped y su hospedero. O para ser más precisos: a las numerosas estrategias empleadas por los parásitos para pasar desapercibidos y que, entre otras cosas, involucra mantener el funcionamiento de nuestras vísceras lo más en paz que se pueda.
No sólo se esmeran para que su estancia resulte completamente asintomática para su hospedero, sino que evitan la hinchazón de los tejidos por medio de compuestos antiinflamatorios. También se encomiendan a mantener el reflujo, la acidez y las agruras bajo control, combaten a bacterias nocivas o a otros patógenos que pudieran incursionar en sus dominios —o sea, en nosotros— y previenen que caigamos víctimas del llamado «mal del puerco» o la indigestión.
La llamada «inmunomodulación por medio de parásitos» no es una idea que goce precisamente de gran popularidad por parte de los organismos de salubridad pública más conservadores. Pero lo cierto es que durante cientos de miles de años hemos coexistido con nuestros gusanos y borrarlos completamente de la ecuación está probando ser una enmienda más problemática que confrontarlos intermitentemente.¹
Cuando menos en esa dirección se encaminan las evidencias de cada vez más estudios que han corroborado que el tratamiento con algunos tipos de helmintos resulta eficaz para tratar cuadros severos de colitis ulcerante, mal de Crohn, asma, diabetes e incluso paliar los síntomas de la esclerosis múltiple. Y el moco intestinal parece tener mucho que ver en esto, o al menos en aquellos padecimientos de tipo gastrointestinal.²
Aclaremos, cuando nos referimos a «inmunomodulación» en este contexto estamos hablando del consumo voluntario de huevos de ciertos tipos de parásitos, principalmente de uncinarias o gusanos de gancho, o bien, de tricocéfalos o gusanos látigo. Esto en busca de obtener un contagio controlado, pues ambos tipos de gusanos son relativamente inocuos si su población se mantiene en números discretos. Podrá sonar contraintuitivo, del mismo modo que a primera instancia sorber café hirviendo en el desierto no parecería un método eficaz para refrescarse, pero las evidencias son sólidas y siguen acumulándose.
Derribar la teoría imperante —y sobra decir, errada— de que la mayoría de los gérmenes e invasores nos causan daño, es una faena compleja. El paradigma de la higiene exacerbada no es uno fácil de poner bajo tela de juicio, menos aun cuando entran al cuadro lombrices y el resto de los parásitos macroscópicos. Eso dicho, es factible que en tiempos venideros atestigüemos la resurrección de los gusanos interiores como parte integral de nuestro bienestar. Como ha sido demostrado en cada vez más experimentos: la intromisión de tanto en tanto de ciertos tipos de helmintos en nuestra anatomía podría resultar incluso favorable.³
Pero me parece que estoy comenzando a elaborar de más, simplemente dejémoslo en que si mi primera revelación parasitoide sirvió para abrir la puerta de entrada, la segunda para comenzar a valorar a los parásitos en términos ecológicos y evolutivos y la tercera para comulgar de manera estrecha con ellos, entonces la cuarta complementó el circuito aportando los planos fisiológicos, empíricos y teóricos y, con ello, terminar de traspasar el umbral de la quinta Revelación: una concepción más integral de la biología.
A lo que quiero llegar es que, gracias a mis múltiples estigmas parasitoides, es que finalmente aterricé en la concepción actual que mantengo en relación con los tripulantes de las entrañas, misma que no sólo me llevó a escribir este ensayo, sino a defenderlos y celebrarlos cada que se presenta la ocasión.
No queda más que cerrar el texto con la certeza de que en algún momento llegará una nueva revelación parasitoide a mi vida y que, entonces, mis conjeturas aquí expuestas tengan que ser reevaluadas. Mientras tanto, sólo restaría volver a hacer hincapié en que los parásitos merecen mucha más estima que la que usualmente se les otorga y no quitar el dedo del renglón de que posiblemente pronto seamos testigos de un nuevo giro de paradigma en lo que a la evolución biológica refiere.
Ensayo publicado en el libro:
Mala hierba nunca muere (título tentativo), coordinado por Ilana Boltvinik, Festina Publicaciones / Universidad Veracruzana, 2021, pp. 161-179
FUENTES DE CONSULTA
¹ Para darse una buena empapada en la inmunomodulación por medio de parásitos y su efectividad para tratar algunos padecimientos autoinmunes, se recomienda ver «Helminth Immunomodulation in Autoimmune Disease» en Frontiers in Inmunology, abril de 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5401880/
² «For the Good of the Gut: Can Parasitic Worms Treat Autoimmune Diseases? Helminths could suppress immune disorders by promoting healthy mucus production in the intestine», Scientific American, diciembre 2010, disponible en línea: https://www.scientificamerican.com/article/helminthic-therapy-mucus/
³ En el más que fascinante libro The Wild Life Of Our Bodies. Predators, Parasites and Partners That Shape Who We Are Today de Rob Dunn, Harper Collins Publishers, 2011, se ofrece un panorama general del asunto y se incluyen varios casos de estudio de estos tratamientos.

Deja una respuesta